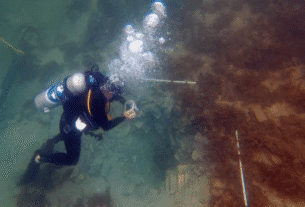No importa qué idioma hables, la música te impulsa a levantarte y moverte. O eso se creía. Ahora parece que algunas culturas podrían perder su ritmo, olvidando cómo bailar e incluso cantarles canciones de cuna a sus hijos.
Ese es el principal hallazgo de una nueva investigación realizada por los antropólogos Manvir Singh, de la Universidad de California en Davis, y Kim Hill, de la Universidad Estatal de Arizona, que se basó en una década de estudio sobre el pueblo Aché del norte de Paraguay. Durante todo ese tiempo, no se vio ningún canto dirigido a bebés ni se observaron danzas. Al parecer, no es algo que los aché del norte dominen, lo cual desmiente la mayoría de las investigaciones previas sobre el tema.
«La danza y las canciones infantiles se consideran ampliamente universales, una visión respaldada por investigaciones interculturales, incluida la mía», afirma Singh. «Y esta conclusión, a su vez, fundamenta la teoría evolutiva sobre los orígenes de la música».
Los investigadores descubrieron que el canto que se escuchaba allí se producía principalmente cuando las personas estaban solas. Las mujeres tendían a cantar sobre seres queridos fallecidos, mientras que las canciones de los hombres (que cantaban con más frecuencia) trataban principalmente sobre la caza.

Los investigadores tienen un par de hipótesis para explicar lo sucedido. El concepto de bailar y cantar a los niños pequeños podría haberse perdido durante la época en que la población aché del norte disminuyó o cuando se asentaron en reservas. Según conversaciones con los cazadores-recolectores nómadas, otros comportamientos –incluida la capacidad de hacer fuego, el uso de rituales mágicos en la caza y la poligamia– se han perdido en el tiempo de la misma manera.
“No es que los aché del norte no necesiten canciones de cuna”, dice Singh. “Los padres aché aún calman a los bebés inquietos. Usan lenguaje juguetón, muecas graciosas, sonrisas y risitas”.
“Dado que se ha demostrado que las canciones de cuna calman a los bebés, es de suponer que los padres Aché las encontrarían útiles”.
También es notable que el pueblo Aché del Sur, estrechamente vinculada al grupo de estudio, sí tenga danzas y cantos grupales. Es posible que sus parientes del norte practicaran estas conductas en el pasado.
Aunque este estudio solo abarca a un grupo de personas, parece que las canciones de cuna y el baile podrían no ser innatos en los seres humanos. Compárese con algo como sonreír, algo que todos hacemos y que no necesita aprenderse.
Obtener claridad sobre lo que hacemos y lo que no hacemos de forma natural, sin el aporte de nadie más, es importante para entender la evolución de nuestra especie y las formas en las que hemos obtenido una ventaja sobre otros animales. Sin embargo, los investigadores no se apresuran a sacar conclusiones definitivas tras sus años de estudio de los aché del norte. Será interesante ver si los antropólogos descubren más comunidades que nunca piensen en bailar ni cantar canciones de cuna.
“Esto no refuta la posibilidad de que los humanos hayan desarrollado genéticamente adaptaciones para bailar y responder a las canciones de cuna”, dice Singh.
“Significa, sin embargo, que la transmisión cultural es mucho más importante para el mantenimiento de esos comportamientos de lo que muchos investigadores, incluido yo mismo, hemos sospechado”.
La investigación ha sido publicada en Current Biology.
Fuente: Science Alert.