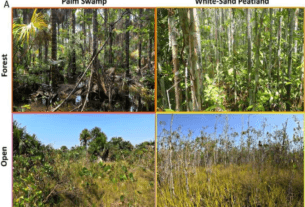“Mis hijos murieron. Mi madre murió. Mi esposo murió. Mis hermanos, mis hermanas, mis tíos y tías. Vi los huesos sobresaliendo de sus cadáveres en descomposición dentro de la casa comunal. Éramos demasiado débiles para enterrarlos. Me quedé sola con mis dos hermanitos. Toda mi familia murió, y lo único que recibimos a cambio fueron unos cuantos machetes”.
Esta historia proviene de una mujer indígena Matis que vive en Brasil y que habló con un antropólogo en la década de 1990. Su pueblo estuvo a punto de ser exterminado en los años posteriores al primer contacto con personas ajenas a su comunidad en la década de 1970. Los madereros y los mineros ilegales trajeron enfermedades, principalmente la gripe, contra la cual los Matis tenían poca resistencia.
Testimonios como el de la mujer indígena Matis convencieron a Survival International de la urgente necesidad de hacer campaña para salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, tribales y no contactados del mundo, a quienes la organización de derechos humanos afirma que se debe dejar en paz y proteger plenamente. El 27 de octubre, la ONG publicó un informe de 300 páginas titulado Pueblos indígenas no contactados: al borde de la supervivencia, que documenta las amenazas pasadas e inminentes derivadas del contacto y recoge las experiencias de numerosos pueblos indígenas cuyas vidas se han visto desarraigadas, trastornadas y transformadas para siempre por dicho contacto. El informe señala: “En particular, la prisa de las industrias extractivas y la agroindustria por apropiarse de los recursos de los pueblos no contactados los pone en riesgo de aniquilación total”.
Survival International señala que los pueblos indígenas no contactados se enfrentan a múltiples amenazas interrelacionadas. Según el informe de esta organización de derechos humanos, las industrias extractivas, como la tala, la minería y la extracción de petróleo y gas, amenazan al 90% de los grupos no contactados; un tercio vive aterrorizado por bandas criminales, incluidos los narcotraficantes, mientras que la agroindustria pone en riesgo a una cuarta parte de estos grupos. Los proyectos de desarrollo respaldados por el gobierno amenazan a 38 pueblos en total, y los misioneros que intentan contactar con diversos grupos ponen en riesgo a uno de cada seis. Incluso las industrias sostenibles representan una amenaza, afirma el informe, que cita como ejemplo la extracción de níquel para vehículos eléctricos.
El informe recoge testimonios de daños pasados y presentes: Alex Tinyú, un indígena Nukak de Colombia, era niño cuando su territorio fue invadido por misioneros, colonos y grupos armados a finales de la década de 1980. “Mi pueblo, los Nukak, vivíamos en paz en nuestro territorio, cazando, pescando y recolectando como lo habíamos hecho durante generaciones. Pero todo cambió con el contacto”, cita el informe. “Cuando llegaron los colonos, trajeron consigo enfermedades que desconocíamos. Muchos Nukak enfermaron y fueron llevados a hospitales”. Más de la mitad de su pueblo murió a causa de las enfermedades y la violencia.
Shocorua, un indígena nahua de Perú, recuerda cómo su comunidad, aislada del contacto con otros pueblos, se vio afectada por la exploración petrolera de la multinacional anglo-holandesa Shell en la década de 1990. Sus palabras se destacan en el informe: “Mi tío y mis primos murieron mientras caminaban… empezaron a toser, se enfermaron y murieron allí mismo, en la selva. Algunos eran niños pequeños. Metieron todos los cuerpos en una fosa común y todos lloraban desconsoladamente”. Aproximadamente la mitad de los nahuas murieron en tan solo unos años.

Los indígenas piden que no se les contacte.
En su nuevo informe, Survival International afirma que años de investigación rigurosa permitieron a la ONG identificar al menos 196 grupos indígenas no contactados, que actualmente viven en 10 países de Sudamérica (188 grupos), Asia (seis grupos) y la región del Pacífico (dos grupos). Brasil alberga el mayor número, con un total de 124 grupos.
El informe advierte que, a menos que los gobiernos y las empresas actúen con decisión ahora, casi la mitad de esos grupos podrían desaparecer en 10 años. Cita casos de grupos indígenas no contactados cuyos derechos humanos y tierras están siendo atacados y que necesitan urgentemente protección frente a las amenazas constantes.
Daniel Aristizabal, secretario del Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas que Viven en Aislamiento y Contacto Inicial (IWG-PIACI), declaró a Mongabay que, si bien no podía respaldar la afirmación de Survival International de que la mayoría de los grupos indígenas no contactados podrían ser aniquilados en diez años porque no disponía de suficiente información, para él era evidente que el mundo se encuentra en un punto de inflexión:
“Si dejan de existir, los últimos grupos de pueblos indígenas no contactados que dan sentido a este mundo en oposición a la globalización y el capitalismo habrán perecido”, afirmó Aristizábal. “Es la última oportunidad de la humanidad para mostrar empatía hacia el otro. Les debemos, por su lucha, el respeto a su decisión [de permanecer aislados]. Es nuestra última oportunidad para no interferir”.
Uno de estos grupos amenazados, el pueblo Hongana Manyawa, incluye a unas 500 personas que habitan los bosques de la isla de Halmahera, Indonesia. Estos bosques han sido invadidos por empresas mineras. En abril de 2023, Survival International lanzó una campaña contra las operaciones de extracción de níquel en Halmahera, que, según afirma, estaban afectando el territorio Hongana Manyawa.

Un hombre Hongana Manyawa, que abandonó la selva, defiende con vehemencia que su pueblo debe estar completamente protegido del contacto. En 2024, declaró anónimamente a Survival International: “Desde tiempos ancestrales, los Hongana Manyawa han vivido en la selva tropical. Cuando [mis parientes no contactados] se conectan con la selva, se conectan con el universo. No desean tener contacto con el mundo exterior”.
Ngigoro, otro hombre Hongana Manyawa que antes no había sido contactado, también se pronunció en 2024: “La selva tropical es nuestro hogar, es donde vivimos. La empresa ha estado destruyendo nuestra selva y esto es todo lo que queda. No entregaremos nuestra tierra a nadie. Esta es la selva tropical donde vivieron nuestros padres y ancestros. Este lugar es nuestro. No permitiremos que nos quiten nuestra tierra. ¡Dejen de robárnosla!”.
A pesar de estas súplicas, las presiones externas amenazan con romper el aislamiento de los Hongana Manyawa. Las milicias locales han declarado estar en guerra con el grupo indígena y han lanzado incursiones armadas en su bosque para asesinar o secuestrar a personas. El Ministerio de Asuntos Sociales del gobierno cuenta con un Programa para Pueblos Indígenas Remotos (KAT, por sus siglas en inglés), que, según Survival International, aún opera bajo la premisa de que el contacto y la asimilación de los pueblos no contactados benefician a todos. En respuesta, el gobierno afirma que sus políticas contribuyen al empoderamiento de las comunidades.
Desde la década de 1960 hasta la de 1980, el KAT trabajó para contactar y asentar por la fuerza a los Hongana Manyawa, a quienes describían como “culturalmente atrasados”, según el informe. Con el paso de los años, el KAT logró expulsar a muchos de su selva ancestral, exponiéndolos así a enfermedades que causaron sufrimiento y muerte generalizados. No existen registros del número total de fallecidos, pero en una pequeña zona de reasentamiento, habitada por un par de cientos de personas, se estima que entre 50 y 60 murieron en tan solo dos meses.

Los Hongana Manyawa supervivientes se refieren a esta época como “la plaga”. Luego, en 2015, un representante del gobierno local pidió más intentos de reasentamiento, describiendo el modo de vida forestal de los Hongana Manyawa como “de la edad de piedra” e insistiendo en que, en cambio, necesitaban “una vida digna”, según el informe.
Actualmente, una gran amenaza la plantea el Parque Industrial de la Bahía de Weda en Indonesia (IWIP), un centro de procesamiento de níquel de rápido crecimiento que está siendo establecido por un consorcio de empresas mineras, en el que el Grupo Tsingshan Holding de China posee la participación mayoritaria con un 51,3%, junto con el grupo minero y metalúrgico francés Eramet que posee una participación del 37,8%, y PT Antam Tbk, una empresa estatal indonesia, con una participación del 10%. Ese consorcio es la principal fuerza que actualmente impulsa la extracción de níquel en la isla. La operación se superpone a una extensa área de territorio indígena, y muchos Hongana Manyawa no contactados están huyendo de excavadoras, bulldozers y, potencialmente, de las fuerzas de seguridad, según Survival International.
Pero, a pesar de años de presión constante, los Hongana Manyawa se niegan a abandonar su hogar en el bosque. Han recibido un firme apoyo de familiares y aliados indígenas de la isla, de otras partes de Indonesia y del mundo, lo que está dando resultados. Una empresa minera se ha retirado del proyecto, mientras que algunos compradores potenciales han expresado su apoyo a los Hongana Manyawa, y algunos políticos indonesios también se han manifestado al respecto.

‘No queremos forasteros en nuestros bosques’
Otro grupo destacado en el informe que necesita protección inmediata es el pueblo indígena shompen, que habita la selva tropical de la isla Gran Nicobar, en la India. La mayoría de los shompen no han tenido contacto con el mundo y están divididos en al menos dos grandes grupos y numerosos clanes.
Algunos shompen ya han sufrido una pérdida catastrófica de población debido a las enfermedades traídas por colonos externos y no desean más contacto. Una mujer shompen, con familiares que aún no han sido contactados, declaró en 2019: “No vengan a nuestros bosques a talarlos. Aquí es donde recolectamos alimento para nuestros hijos y para nosotros mismos. No queremos forasteros en nuestros bosques”.
Pero el gobierno indio tiene otros planes. Su objetivo es transformar la isla con un vasto programa de infraestructura, convirtiendo a la isla Gran Nicobar en el “Hong Kong de la India”. Si el Proyecto Gran Nicobar sigue adelante, enormes extensiones de la selva tropical, hogar de los Shompen, serán destruidas y reemplazadas por un megapuerto, una ciudad, un aeropuerto internacional, una central eléctrica, una base militar, un parque industrial y un enorme aumento de la población.
Según Survival International, los shompen se enfrentan a la aniquilación cultural si este proyecto sigue adelante. Su selva tropical será destruida, sus tierras ocupadas por colonos, su sistema fluvial sagrado arruinado y perderán los árboles de pandano, una de sus fuentes de alimento más importantes. La capacidad de supervivencia de los shompen y todo su modo de vida se verán gravemente comprometidos.
El gobierno presenta el Proyecto Gran Nicobar como una alta prioridad por su “importancia estratégica y seguridad nacional”. Si bien los shompen han vivido en armonía en su isla durante unos 10.000 años, el proyecto ahora podría exterminarlos por completo.
En febrero de 2024, un grupo de 39 eminentes académicos sobre genocidio de todo el mundo escribieron al gobierno indio expresando su opinión de que seguir adelante con el Proyecto Gran Nicobar equivaldría al genocidio de los Shompen. En un documento impreso, el experto en genocidio Mark Levene argumenta que “no puede haber alegato atenuante de inocencia cuando los protagonistas saben cuál será el resultado”. Afirma que, incluso si una empresa no tiene la intención de matar a pueblos no contactados, si, no obstante, opera en tierras de pueblos no contactados, entonces su “responsabilidad no será indirecta respecto de un resultado genocida, sino una cuestión de responsabilidad directa y consciente”.
Mensaje al mundo moderno
Davi Kopenawa Yanomami, líder indígena del norte de Brasil, es trágicamente consciente del costo del contacto; casi una cuarta parte de los Yanomami perecieron como resultado de la invasión ilegal de sus tierras por mineros ilegales a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. En el prólogo del informe de Survival International, escribe:
“Existen muchos pueblos indígenas no contactados. No los conozco, pero comparten nuestra sangre, la de mis familiares que viven en la selva y que jamás han visto el mundo de los no indígenas. Todos respiramos el mismo aire.
Están sufriendo igual que nosotros. Los napë [personas no indígenas] siempre quieren más y destruyen la naturaleza en busca de recursos naturales.
Los pueblos no contactados están en sus hogares porque ellos eligieron esos lugares. ¡No se mueren de hambre! Tienen comida, caza y frutas como el açaí y el bacaba para preparar jugos.
Quiero ayudar a mis parientes no contactados. No quiero que estén tristes ni que sufran. Nosotros, los habitantes del bosque, nunca hemos sufrido, pero ahora sufrimos porque la gente de la ciudad está destruyendo la belleza de nuestro bosque y se acerca cada vez más, construyendo carreteras, allanando el camino para que forasteros entren y ocupen nuestras tierras”.
Citas:
Survival International: Pueblos indígenas no contactados: al borde de la supervivencia, (27 de octubre de 2025).
Fuente: Mongabay.