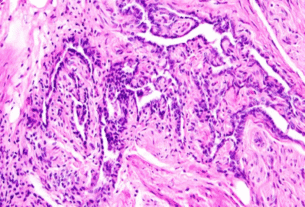Nuestro planeta está lleno de una asombrosa variedad de criaturas que se tocan entre sí para reproducirse. Los gatos lo hacen. Los perros lo hacen. Los pájaros y las abejas definitivamente lo hacen. Pero, ¿cuáles fueron los primeros animales que tuvieron relaciones sexuales?
Los animales se han reproducido sexualmente desde que evolucionaron, por lo que los primeros animales que tuvieron relaciones sexuales fueron los primeros animales que existieron. Los investigadores aún están buscando evidencia directa de los primeros animales, pero es probable que surgieran en los últimos 800 millones de años, vivieran en el océano y parecieran esponjas.
Las esponjas de nuestros océanos actuales se reproducen sexualmente expulsando espermatozoides y óvulos al agua, que se combinan para formar nuevas larvas de esponja, según el sitio web Exploring Our Fluid Earth, alojado por la Universidad de Hawái. Pero si bien las esponjas antiguas pueden haber estado entre los primeros animales en reproducirse sexualmente, el acto en sí es mucho más antiguo que ellos. Esto se debe a que las formas de vida tenían relaciones sexuales antes de que los animales aparecieran en escena.
“Los primeros animales que tuvieron relaciones sexuales ya las tenían antes de ser animales”, dijo a Live Science John Logsdon, profesor asociado de biología en la Universidad de Iowa.
Logsdon rastrea la reproducción sexual buscando la presencia de meiosis, una forma de división celular que crea células reproductivas en eucariotas, organismos con un núcleo en sus células, como animales, plantas y hongos.
“Está bastante claro que todos los eucariotas tenían la capacidad de hacer meiosis o tienen la capacidad de hacer meiosis”, dijo Logsdon. “La inferencia lógica es que un ancestro común de todos nosotros la tenía”.
Entonces, ¿cuándo evolucionaron los primeros eucariotas? Según Logsdon, la respuesta es hace unos 2 mil millones de años, cuando las bacterias simples habrían participado en algún tipo de intercambio genético.
Pero el sexo entre esponjas marinas y bacterias es bastante diferente de las relaciones sexuales, o cópula, que los humanos y muchos otros animales practican, que se basan en una fertilización interna más íntima. Los científicos buscan la primera evidencia de ello en fósiles de peces antiguos.
“La evidencia más temprana de reproducción sexual íntima mediante cópula proviene de peces placodermos del período Devónico [hace entre 419,2 y 358,9 millones de años], como Microbrachius dicki“, dijo a Live Science en un correo electrónico John Long, profesor de paleontología en la Universidad Flinders en Australia y autor de “The Dawn of the Deed: The Prehistoric Origins of Sex” (The University of Chicago Press, 2012).

Los fósiles revelan que los machos de M. dicki tenían pares de placas genitales para inseminar a las hembras internamente, mientras que las hembras tenían placas genitales recíprocas. Long y su equipo descubrieron que los peces macho y hembra habrían flotado uno al lado del otro durante la cópula con sus extremidades similares a brazos unidas, por lo que el primer acto sexual habría parecido un baile en cuadrilla.
“Debemos agradecer a los placodermos tanto la alegría del sexo como los trabajos del parto”, escribió Long en su libro “La historia secreta de los tiburones” (Ballantine Books, 2024).
La reproducción sexual tiene muchos beneficios. Por un lado, las crías obtienen genes de ambos padres, a diferencia de la reproducción asexual, en la que las crías obtienen solo los genes de uno de los padres. Esta mezcla de genes permite a los animales adaptarse mejor a los cambios en su entorno.
“La reproducción sexual significa que la composición genética de las crías es más diversa que la de las criaturas asexuales que simplemente se clonan a sí mismas (como las medusas), por lo que es mucho menos probable que toda la población de la especie sea susceptible de ser aniquilada por enfermedades”, dijo Long. “Esta mayor variabilidad en el acervo genético mejora la supervivencia no solo [contra] los patógenos, sino también ante los cambios ambientales, por ejemplo, los cambios climáticos, o incluso una mejor tolerancia a la toxicidad química si, por ejemplo, las erupciones volcánicas alteran la química del agua del mar”.
Fuente: Live Science.