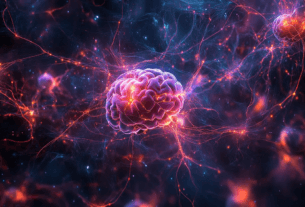Los científicos han descubierto cómo las adaptaciones en un solo gen ayudaron a la peste a sobrevivir durante cientos de años. Responsable de la pandemia más mortal de la historia, la bacteria que causa la peste, Yersinia pestis, ha existido en diferentes cepas desde la antigüedad hasta hoy.
Ahora, científicos han descubierto una pista genética que explica cómo esta infame enfermedad ha persistido durante milenios, con brotes devastadores que se han prolongado a lo largo de los siglos. Publicaron sus hallazgos el jueves 29 de mayo en la revista Science.
“Este es uno de los primeros estudios de investigación que examina directamente los cambios en un patógeno antiguo, uno que todavía vemos hoy, en un intento de comprender qué impulsa la virulencia [gravedad de la enfermedad], la persistencia y/o la extinción final de las pandemias”, dijo en un comunicado el coautor principal del estudio, Hendrik Poinar, director del Centro de ADN Antiguo de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá.
La Y. pestis ha estado infectando a los humanos desde tiempos inmemoriales. La forma más común de la enfermedad se conoce como “bubónica” y suele ingresar al cuerpo a través de la picadura de pulgas infectadas, aunque con menos frecuencia se contrae directamente de animales infectados, como ratas y gatos. Una vez dentro del cuerpo, la bacteria se desplaza a los ganglios linfáticos y se replica. Al multiplicarse, desencadena la formación de “bubones” dolorosos y llenos de pus, de ahí el nombre de la peste bubónica. La bacteria de la peste también puede causar una infección de la sangre, llamada peste septicémica, y una infección pulmonar llamada peste neumónica.
Las tres principales pandemias de peste se encuentran entre los brotes más mortíferos de la historia de la humanidad. La primera pandemia, la peste de Justiniano, ocurrida aproximadamente entre el 542 y el 750 d. C., redujo drásticamente la población en algunas zonas del Mediterráneo en un 40% aproximadamente para finales del siglo VI.
El segundo brote, y el más infame, de la enfermedad fue la Peste Negra del siglo XIV, que asoló Europa y Oriente Medio. La pandemia más mortífera de la historia registrada, la Peste Negra mató a aproximadamente 25 millones de personas solo en Europa, entre el 33% y el 50% de su población.
Una tercera pandemia mundial de peste, menos conocida, comenzó en 1855 en la provincia china de Yunnan y cobró la vida de más de 12 millones de personas solo en India y China. Esta pandemia se consideró activa hasta 1960, año en que las muertes por peste disminuyeron. Las epidemias de peste continúan hasta la actualidad, siendo la República Democrática del Congo, Madagascar y Perú los países más endémicos, según la Organización Mundial de la Salud.
Además de las asombrosas cifras de mortalidad asociadas con el patógeno, lo más destacable de Y. pestis es la longevidad de sus cepas. Las cepas de la bacteria de la peste de Justiniano tardaron 300 años en extinguirse tras el primer registro de brotes, y uno de los dos linajes de la peste negra resurgió en oleadas durante 500 años antes de su desaparición, mientras que el otro se convirtió en el ancestro de todas las cepas actuales.
Para investigar el conjunto de herramientas genéticas que utiliza Y. pestis para persistir durante tanto tiempo, los investigadores llevaron a cabo un análisis de un gen de la peste conocido como pla en cientos de muestras recolectadas de víctimas antiguas y modernas de la enfermedad. El gen pla codifica una enzima que ayuda a Y. pestis a desplazarse por el organismo sin ser detectada por el sistema inmunitario del huésped. Estudios previos han sugerido que el gen pla es un factor clave que modula tanto la letalidad de una cepa de peste como su capacidad para desencadenar brotes en humanos. Sin embargo, cada cepa de peste puede portar un número diferente de genes pla, y no estaba claro cómo este número de copias podría afectar su biología, señalaron los investigadores.
Para investigar, recolectaron múltiples cepas modernas de Y. pestis de Vietnam con un número variable de copias de pla en sus genomas. Al tener más copias del gen, las bacterias pueden producir más copias de la enzima. Tras inyectar estas diferentes cepas de peste en ratones, descubrieron que las cepas con menos copias de pla provocaban infecciones más prolongadas, pero reducían la tasa de mortalidad de la enfermedad hasta en un 20%.
En los genomas antiguos de la peste analizados (20 de la primera pandemia de peste y 94 de la segunda), los investigadores observaron un patrón en el que las cepas de la peste perdían copias de pla con el tiempo, concretamente en las últimas etapas de cada pandemia. Entre los genomas modernos, encontraron tres cepas que sugieren que el mismo patrón se está desarrollando en la actualidad.
Teorizaron que esta adaptación probablemente hizo que las infecciones fueran menos virulentas o dañinas para el organismo del huésped con el tiempo. Esto sugiere que el cambio evolutivo ayudó a la enfermedad a mantener vivos a sus huéspedes, ya fueran ratas o humanos, durante más tiempo, lo que le permitió propagarse más ampliamente. Esta adaptación pudo haber sido especialmente necesaria después de que las poblaciones de ratas, los principales huéspedes de la plaga, fueran exterminadas masivamente durante los brotes.
“La reducción de la peste puede reflejar el cambio en el tamaño y la densidad de las poblaciones de roedores y humanos”, dijo Poinar. “Es importante recordar que la peste fue una epidemia de ratas [infestadas de pulgas], que fueron las causantes de epidemias y pandemias. Los humanos fueron víctimas accidentales”.
Los científicos dicen que una mayor investigación sobre las cepas de peste tanto antiguas como contemporáneas podría revelar más disminuciones de pla y ayudarlos a entender mejor cómo tales cambios en el genoma del germen han dado forma a su virulencia a través de la historia. Hoy en día, las infecciones por Y. pestis pueden curarse con antibióticos, aunque algunas cepas han mostrado signos preocupantes de resistencia a los antibióticos. Para prevenir la amenaza de un brote de peste por superbacterias, científicos del Reino Unido ya han comenzado a desarrollar una vacuna contra la peste bubónica para aumentar sus reservas.
Fuente: Live Science.